Consecuencias de la privatización de Hidronor
La nueva hidroelectricidad y la superación de la vulnerabilidad de la matriz energética. El fin de 20 años de una empresa estatal eficiente y rentable. El negocio para los capitales multinacionales. El archivo de las exigencias ambientales y el aseguramiento de la rentabilidad privada. Descuido del manejo integral de las cuencas y nula inversión privada.
Entre los años 1974 y 1980, la hidroelectricidad duplicó su participación porcentual en el conjunto de la producción total de energía del país. Más adelante, nuevos emprendimientos hidroeléctricos encarados por Hidronor en la Norpatagonia -Planicie Banderita, Arroyito y Alicurá- acentuaron ese crecimiento hasta llegar a modificar la ecuación energética vigente.
En 1983, la demanda anual del Sistema Interconectado Nacional era satisfecha en un 43% por las centrales hidráulicas, cifra que en 1985 se elevó al 51% en tanto que los equipos que utilizaban fuel oil, gas o carbón decrecieron su participación del 45% al 33% entre los mismos años. El resto del suministro quedó confiado a la producción de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.
De este modo se logró revertir la situación de extrema vulnerabilidad energética. Así, por ejemplo, en la década de 1970, pese a la ampliación verificada en la generación hidroeléctrica y al aporte de la termoelectricidad, se sucedieron graves crisis energéticas como producto del incremento de la demanda en la zona del Gran Buenos Aires-Litoral y de la obsolescencia del parque térmico nacional. El Plan Energético Nacional, dado a conocer en julio de 1986, se centró en la prioridad de la utilización de recursos renovables y abundantes, existiendo objetivos definidos a favor de la hidroelectricidad.
Veinte años después
En los inicios de la década de 1990, Hidronor tenía una historia de más de veinte años en los cuales se habían construido nueve emprendimientos hidráulicos, cinco de los cuales generaban a esa fecha alrededor del 40% de la energía del país. Para entonces ya había demostrado, pese a la creencia generalizada respecto de la inoperancia de las empresas estatales, una alta eficiencia operativa y una probada rentabilidad económica.
En ese contexto, la privatización de Hidronor en la década menemista fue un indudable negocio para los capitales multinacionales. Este proceso se realizó en un marco de flexibilidad que pretendía facilitar las negociaciones con las empresas privadas. Por tal motivo, algunas cuestiones como las exigencias ambientales fueron minimizadas, salvo temas muy puntuales, a favor de la posibilidad de obtener mejores ofertas. Por otra parte, cabe mencionar la rentabilidad asegurada de la generación hidroenergética para los nuevos concesionarios, cuando ya las obras –con la sola excepción de Pichi Picún Leufú- habían sido construidas por la empresa estatal y se encontraban en actividad. Tampoco se fijaron normas claras respecto de la responsabilidad del Estado nacional y/o de los gobiernos provinciales en la gestión ambiental y su financiamiento.
La privatización de Hidronor fue acompañada, como se dijo, por la creación de dos organismos específicos: la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los Ríos Limay, Neuquén y Negro), con participación de representantes nacionales y provinciales, y el Orsep-Comahue (Organismo de Seguridad de Presas), con el objeto de ejercer el contralor de los emprendimientos privatizados. Sin embargo, la complejidad de los problemas a solucionar, la cantidad y variedad de actores intervinientes y la superposición jurisdiccional de representaciones nacionales y provinciales, tornó muchas veces difícil la capacidad de estos organismos para ejercer un control apropiado de la actividad privada.
Limitaciones de regulación
En efecto, el accionar de las empresas que controlan la generación de hidroenergía sin un marco regulatorio adecuado y, sobre todo, eficaz, tendió a dar cuenta de un criterio de beneficios exclusivamente económicos, ajeno al contenido social que debe guiar la rentabilidad de las empresas públicas. La operación de las centrales en manos de capitales privados que manejan la erogación de caudales según la demanda del mercado mayorista de energía con la intención de maximizar sus beneficios económicos, no es necesariamente compatible, entre otras cosas, con la preservación del medio ambiente.
Mientras que la empresa estatal tomaba medidas, seguramente perfectibles, orientadas a solucionar los principales problemas derivados del aprovechamiento integral de la cuenca de los ríos norpatagónicos, los nuevos concesionarios tendieron a desconocer el problema. A partir de la privatización de Hidronor, el “Manual de Gestión Ambiental para Grandes Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético”, trabajosamente elaborado en 1987 por las empresas del sector público dependientes de la Secretaría de Energía de la Nación, pionero en Latinoamérica, transformado en Ley Nacional 23.879 del año1990, no sirvió de cuadro normativo para que las empresas de la privatización ajustasen sus acciones.
No puede desconocerse que, más allá de la relativa eficacia demostrada por los emprendimientos privatizados en cuanto a la generación de energía, en los últimos años se descuidó en buena medida el manejo integrado de la cuenca, sin mantener, entre otras cosas, caudales mínimos que impidan alteraciones significativas en el ecosistema del río y afecten a los emprendimientos productivos aguas abajo de las presas.
Por otra parte, cabe consignar que en las últimas décadas la inversión privada en los emprendimientos hidroeléctricos fue prácticamente nula, privilegiándose en cambio los proyectos térmicos por el menor costo unitario de inversión como producto de la incorporación de nuevos equipamientos, la disponibilidad de gas y los precios relativamente bajos de este recurso no renovable. La rapidez de la instalación y puesta en servicio de las centrales térmicas favorece, además, una pronta recuperación del capital invertido. La producción hidroenergética, basada en la utilización de un recurso renovable dejó, en consecuencia, de ser una prioridad.
(*) Historiadoras, Conicet/UNCo.






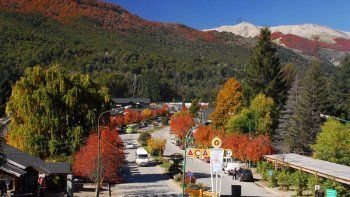




Dejá tu comentario